 |
| Firma del acuerdo entre España y el Vaticano en 1979. |
La Iglesia Católica ha mantenido una serie de prerrogativas y privilegios económicos que, a fecha de hoy, resultan tan anacrónicos como inaceptables.
08 de Octubre de 2015
Cuando el pasado 28 de septiembre los votos de los concejales del PP, PSOE y CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza
impidieron la propuesta de modificación del Reglamento de protocolo,
ceremonial y distinciones de la corporación de la capital aragonesa
planteada por Zaragoza en Común (ZeC), grupo al que pertenece el alcalde
Pedro Santisteve y, de este modo, se mantenía en dicho Reglamento la
obligatoriedad de los concejales de asistir a los actos religiosos
católicos relevantes en la ciudad de Zaragoza, volvía a ponerse sobre la
mesa el tema de la necesaria y nunca alcanzada laicidad de las
instituciones públicas en España, una cuestión pendiente, todavía, en
nuestra democracia aconfesional. Y es que no sólo carecemos de un
Estatuto de Laicidad, sino que, por el contrario, la Iglesia Católica ha
mantenido una serie de prerrogativas y privilegios económicos que, a
fecha de hoy, resultan tan anacrónicos como inaceptables.
Uno de los más transcendentales acuerdos de la recién renacida
democracia española fueron los firmados con el Vaticano el 3 de enero de
1979, los cuales se desglosaban en 4 apartados: asuntos jurídicos;
enseñanza y asuntos culturales; asistencia religiosa a las Fuerzas
Armadas y al servicio militar de clérigos y religiosos y, finalmente,
los acuerdos sobre asuntos económicos, siendo estos últimos los que,
desde entonces, más polémica y debate social han generado.
Vistos en perspectiva, dichos acuerdos resulta obvio que son
excesivamente complacientes y generosos con la Iglesia Católica a pesar
del indudable peso histórico e implantación social de la misma en
España. Temerosos del poder fáctico que tanto la Iglesia como el
Ejército representaban, temerosos de la actitud de ambos ante la joven
democracia, el entonces Gobierno de la UCD de Suarez los intentó
contentar de muy diversas maneras para evitar su posible hostilidad
hacia las instituciones surgidas de la Constitución de 1978. Y es que
todavía se recordaba la estrecha connivencia de la Iglesia con el
régimen franquista, los atronadores alegatos Guerra Campos, el obispo
ultramontano de Cuenca en la TVE del régimen, o la poderosa influencia
de Cantero Cuadrado en las instituciones de la dictadura, en las Cortes
franquista o el Consejo del Reino.
Ahora, 36 años después, parece obvio que dichos acuerdos resultan
anacrónicos en una democracia asentada y madura y, en consecuencia,
requieren, cuando menos, una profunda revisión si no su completa
derogación, aunque esto último resulta harto improbable puesto que el PP
nunca lo hará y el PSOE sólo lo plantea cuando se halla en la oposición
pero ha sido incapaz de dar pasos en este sentido durante los 21 años
que ha detentado el poder España con los Gobiernos de Felipe González
primero y de Rodríguez Zapatero después.
En el caso concreto de los acuerdos económicos, “los más subterráneos y desconocidos por la sociedad civil”
según Luis Manglano, que al igual que los anteriores fueron firmados en
la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979 por el entonces ministro
Marcelino Oreja Aguirre y por el cardenal Giovanni Villot, reemplazaban
al vetusto Concordato de 1953 y los componen tan sólo 7 artículos y un
Protocolo Adicional. Posteriormente, tras su aprobación por las Cortes
Generales, sería ratificado por el rey Juan Carlos I el 4 de diciembre
de 1979.
De entrada, se señala que “la revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica resulta de especial importancia” hasta el punto de instar a que “El Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones contraídas en el pasado”.
De este modo, en artículos sucesivos, quedará patente el generoso trato
de favor que, desde 1979, recibiría la Iglesia Católica en la nueva
legalidad constitucional.
Especial interés tiene el artículo 2, relativo a la financiación eclesiástica, se señala que “El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Para ello, transcurridos tres ejercicios completos desde la firma, se indica que el Estado “podrá
asignar a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimiento de la
imposición sobre la renta o el patrimonio neto y otra de carácter
personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado”. No
obstante, hasta que se aplique este nuevo sistema, basado en la
manifestación expresa de los contribuyentes en asignar a la Iglesia la
aportación correspondiente consignada en su IRPF, el Estado se
compromete a consignar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) “la adecuada dotación” a la Iglesia, la cual tendrá “carácter global y único, que será actualizada anualmente”.
Observemos el trato de favor que se concede a la Iglesia: hasta que
ésta no logre su autofinanciación vía consignación voluntaria de los
ciudadanos en su declaración del IRPF, se garantiza, por parte del
Estado, una “adecuada dotación”, en consecuencia sin recortes, en los
PGE, cantidad, que, se garantiza, será actualizada anualmente y que, por
ello, estará exenta de recortes independientemente de cuál sea la
situación de las arcas públicas, una garantía que nunca se ha aplicado a
la salvaguardia de los servicios públicos ( educación, sanidad,
asistencia social y pensiones) en estos aciagos tiempos de crisis
económica.
En consecuencia, a pesar de indicarse que el propósito de la Iglesia es “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”,
esto es, su autofinanciación, ésta, a fecha de hoy, sigue sin lograrse
y, por ello, corre en buena parte a cuenta de los PGE que, en este
aspecto, como hemos dicho, está exento de recortes presupuestarios pues
cuenta con la garantía de su actualización anual. Por ello, 36 años
después, seguimos sin lograr la deseable autofinanciación de la Iglesia
Católica, como ocurre en otros países democráticos de nuestro entorno
como es el caso de Francia, donde su Constitución de 1958 la define como
una “República, indivisible, laica, democrática y social”, y en donde la Iglesia se autofinancia desde hace 110 años, desde que la Ley de 9 de diciembre de 1905 dejó claro que “El Estado no reconoce, ni paga ni subvenciona ningún culto”.
Por ello, y lejos de toda animadversión hacia el espíritu y las
prácticas religiosas, en relación a este tema, recuerdo el hermoso texto
que leí en un monumento de la ciudad francesa de Vendôme y que decía:
“La laicidad: no se ha inventado nada mejor para vivir juntos”.
Pero volvamos a España. Además de la financiación a cargo de los
fondos públicos, los Acuerdos de 1979 conceden a la Iglesia toda una
serie de exenciones tributarias, recogidas sobre todo en el artículo 4,
como es el caso de la “exención total y permanente” de la Contribución
Territorial Urbana, el actual IBI, de sus edificios, exención que se
hace extensiva a los impuestos reales o de producto sobre la renta y
sobre el patrimonio. Igualmente, se le concede la exención total de los
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones patrimoniales en
aquellos de sus bienes que se dediquen al culto, al sustento del clero,
al “sagrado apostolado” y al “ejercicio de la caridad”. Finalmente, se
le reconoce a la Iglesia la exención de contribuciones especiales y de
la tasa de equivalencia.
A todas las exenciones fiscales anteriores, en el artículo 5 se
contemplan también beneficios fiscales para las asociaciones y entidades
religiosas no comprendidas en el artículo anterior que se dediquen a
actividades religiosas, benéfico-docentes, médico-hospitalarias o de
asistencia social.
Además de lo dicho, el Protocolo Adicional vuelve a incidir en que la
asignación presupuestaria será una dotación global fijada anualmente en
los PGE y señala, también, que se fijarán de común acuerdo los
conceptos tributarios en los que se concretan las exenciones. Y, a modo
de garantía, se deja constancia de que, “Siempre que se modifique
sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español, ambas
partes concretarán los beneficios fiscales y los supuestos de no
sujeción que resulten aplicables de conformidad con los principios de
este Acuerdo”. Por si alguna duda quedaba del trato de favor que impregna todo el texto de los Acuerdos del 3 de enero de 1979.
A este cúmulo de privilegios y exenciones tributarias, se sumaría,
años más tarde, durante el Gobierno Aznar, la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, que hacía extensiva a la Iglesia
Católica todos los beneficios aplicables a este tipo de entidades
sociales y ONGs. De este modo, como si de un auténtico regalo de Navidad
se tratara, dicha ley completaba el círculo de las exenciones
tributarias de las cuales disfrutaba la Iglesia Católica, la cual, en la
práctica, parece disfrutar, al margen de su labor espiritual y social,
de un un auténtico paraíso (fiscal) en la tierra.
Así las cosas, varias reflexiones debemos de tener en cuenta. En
primer lugar, una cuestión esencial: la democracia española debe
defender el principio de laicidad, el cual se sustenta en la libertad de
conciencia de sus ciudadanos y en la neutralidad del Estado en materia
religiosa. En este sentido, resulta muy acertado el análisis de Dionisio
Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiástico, quien recientemente
señalaba que, en España, “hemos convertido, a través de los Acuerdos, a la Iglesia Católica en co-legisladora”
y, ejemplo reciente de ello fue la campaña eclesiástica lanzada durante
el Gobierno Zapatero contra la asignatura de Educación para la
Ciudadanía o la más reciente imposición por parte de la Conferencia
Episcopal de la materia de religión en el currículo de Bachillerato con
el servil asentimiento del ministro Wert. Ello es otro ejemplo de que“El
Estado español ha renunciado a su soberanía legislativa sobre la
regulación de derechos fundamentales, por ejemplo la libertad de
conciencia”. Por ello, según Llamazares resulta necesaria una
modificación sustancial, tal vez una derogación de los Acuerdos de 1979
puesto que ningún Estado democrático puede enajenar su soberanía en
materia de derechos fundamentales a favor de una comunidad religiosa. En
consecuencia, resulta acertada su propuesta de que la nueva función de
los Acuerdos se reduciría a la consulta por parte del Estado cuando éste
fuera a legislar en asuntos religiosos.
Entre los numerosos déficits democráticos de los que adolece nuestra
sociedad, se halla la ausencia de un Estatuto de Laicidad, algo que
debió de ser tarea y deber del PSOE durante sus años de Gobierno, pero
que nunca tuvo el coraje político de impulsar. Habían olvidado el
Dictamen de la Ponencia encargada de elaborar, en el congreso
extraordinario del PSOE de 1931, el programa que los diputados
socialistas deberían llevar a las Cortes Constituyentes de la II
República y que, en su Apartado Sexto decía textualmente que los
socialistas debían: “Afirmar la independencia confesional del
Estado, la libertad de todos los cultos y la imprescindible necesidad de
que, en el plazo más breve posible, los fieles sostengan económicamente
sus respectivas iglesias”, además de reafirmar el “sometimiento de las comunidades y órdenes religiosas al derecho político, civil del Estado”.
En consecuencia, defender la identidad laica de la democracia española
no supone, ni debe interpretarse, como una actitud antirreligiosa sino
como el deseo de lograr una necesaria y plena separación de la Iglesia y
del Estado, lo cual supone, en definitiva, seguir el mensaje evangélico
de “dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”.
Constatado que el pensamiento laicista parece claramente deficitario
en la sociedad española, otra cuestión esencial cuando se trata el
espinoso tema de los asuntos económicos de la Iglesia española. Bien
acertado iba Cervantes cuando puso en la boca de Don Quijote aquella
frase de “Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho”. Y
seguimos topando pues en esta materia, en este auténtico paraíso fiscal
en donde parece instalada, el magistrado Luis Manglano recordaba algo
tan obvio como que “no hay Estado social de derecho sin solidaridad tributaria”
y ello resulta especialmente grave en esta época de crisis, recortes y
austeridad en la cual, la Iglesia, pese a su innegable labor social y
asistencial, dadas las exenciones de que disfruta, no ha contribuido en
materia fiscal, más aún, sigue recibiendo unos ingresos anuales
garantizados por parte del Estado, algo que el resto de los servicios
públicos estatales no tienen tan seguro.
Esta falta de solidaridad fiscal queda patente en el caso de las
ingentes pérdidas de recaudación del IBI de los municipios españoles
ante la exención que disfruta la Iglesia con relación a este impuesto
que, en el caso de los inmuebles que dedica a actividades lucrativas,
resulta legal y socialmente inaceptable. Como tampoco resulta de recibo
que, tras invertir el Estado o las Comunidades Autónomas ingentes
cantidades de dinero en la restauración de edificios religiosos, cuando
éstos se abren al público, la Iglesia cobre una entrada, se quede con
unos ingresos por los que no tributa y, por ello, el ciudadano ha pagado
por partida doble: primero, con sus impuestos, luego con la entrada.
Ahí tenemos el ejemplo de la catedral de la Seo de Zaragoza que, tras 20
años de restauración, tras una tan costosa como brillante restauración,
sólo se puede visitar previo pago, al igual que otros muchos edificios
religiosos de toda España.
Como decía el añorado Luis Gómez Llorente, la revisión de los acuerdos con el Vaticano era “absolutamente imprescindible”,
como lo era la defensa del laicismo, tanto en cuanto ello significaba
la auténtica libertad de conciencia y autonomía moral. Y añadía: para
que todos los ciudadanos seamos iguales, no debe haber confesionalidad y
ello no significa hostilidad hacia la religión, aunque se critique
(justificadamente) al alto clero.
Por todo lo dicho, los Acuerdos de 1979 son anacrónicos, atentatorios
contra la soberanía legislativa de cualquier Estado democrático moderno
e insolidarios fiscalmente.
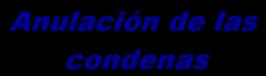

No hay comentarios :
Publicar un comentario